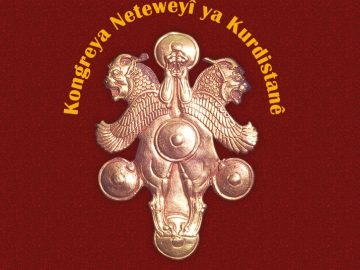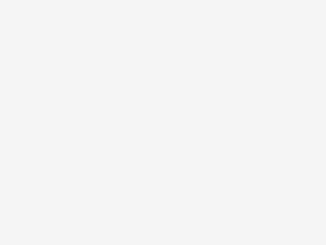Başına bir hal gelirse canım
Dağlara gel dağlara
(Si te viene una preocupación a la cabeza, cariño.
Ven a las montañas, a las montañas)
“Dağlara gel dağlara”, de Grup Yorum
En memoria de İbrahim Gökçek y Helin Bölek, músicos perseguidos y orillados a la muerte por el régimen turco.
Raúl y yo nos dirigimos a la estación de autobuses de Esenler, en İstanbul, a comprar nuestros boletos. Entre decenas de compañías que iban a lugares tan lejanos como Alemania, Iraq o Turkmenistán, encontramos la oficina de Tunceliler (los de Tunceli). Entramos y pedimos dos boletos para Dêrsim. Se hizo un alboroto. “¡Oh, comunistas!”, vociferaba uno que levantaba el puño al aire. Nosotros sonreímos y, al día siguiente, regresamos para abordar el autobús.
Dêrsim. Solo de nombrarla se eriza la piel. Esas seis letras en ese orden específico son testimonio de que las palabras importan, e importan mucho. Es una región, pero también una forma de concebir la vida, y el Munzur -el río que la atraviesa- es el símbolo de la ciudad homónima. La mitad de las tiendas de abarrotes de İstanbul se llaman Munzur, porque la gente de la región que ha emigrado a la gran ciudad está muy orgullosa de sus orígenes. ¡Y como no estarlo! Si el Munzur es uno de los principales afluentes que alimentan al Éufrates. Uno de los míticos ríos gemelos que forman Mesopotamia y que con sus aguas irrigaron los cultivos de las primeras grandes civilizaciones agrícolas de la humanidad.
Durante la década de los años treinta, el Estado turco llevó a cabo una masacre contra la población kurda-aleví de la provincia por no acatar las normas lingüísticas y religiosas recién impuestas por el gobierno. Se les mató por no hablar turco y por resistirse a ser, según el Estado, buenos musulmanes. Las crónicas de la época cuentan todo tipo de atrocidades: gente quemada viva en cuevas, hombres humillados, mujeres ultrajadas y la gélida agua del Munzur teñida de rojo. Sabiha Gökçen -la primera mujer piloto de Turquía y símbolo del feminismo liberal de aquel país- desde su avión bombardeó a un montón de campesinos que huían despavoridos buscando refugio entre los acantilados. En la actualidad, el segundo aeropuerto más importante de İstanbul lleva su nombre. Para conmemorar la masacre, el gobierno remplazó el antiguo topónimo de Dêrsim con el nombre de la operación militar: Tunceli (“tunç” es bronce y “el” es mano). Cientos fueron desplazados, entre ellos muchos niños que fueron arrebatados de sus madres y adoptados por “buenas” familias turcas. Algo así como lo que sucedió en Argentina o Guatemala. Las cicatrices de aquella masacre todavía perduran hasta hoy.

Dêrsim está en la cima del mundo, entre riachuelos que brotan por todas partes y montañas sagradas. Esto no es un recurso poético sino una descripción gráfica. La mayor parte de su población es kurda y aleví. Esto significa que hablan el zazaki (una variedad de kurdo) y que ponen ofrendas al agua y a las montañas. El alevismo es una corriente religiosa que sincretiza elementos del Islam, el zoroastrismo y creencias chamánicas ancestrales. Las mujeres -como la mayor parte de las mujeres turcas- no se cubren ni el rostro ni el cuerpo. A veces llevan un pañuelo multicolor sobre la cabeza, pero nada más. Los alevíes no van a mezquitas, sino que hacen sus rituales en el río, en las montañas o en lugares conocidos como cemevi o “casa de Cem”. Para combatir estas costumbres, el Estado se encargó de construir una enorme mezquita visible desde todas partes de la ciudad con ruidosos altavoces que cinco veces al día llaman a la oración. Nadie se para por ahí. Solo los gobernantes que provienen del oeste del país. Para los musulmanes ortodoxos, los alevíes son herejes, casi que la encarnación del diablo. En otras ciudades, como Malatya o Elazığ, ocasionalmente les marcan sus casas con cruces para atemorizarlos y obligarlos a dejar sus hogares. Pese a esto, según estimaciones no gubernamentales, una de cada cuatro personas en Turquía es aleví. Es una minoría no tan minoritaria, muy a pesar del gobierno.
El camino desde la antigua Constantinopla hasta Dêrsim es largo y sinuoso. Viajamos de noche y de día, parando de cuando en cuando en una que otra ciudad para recoger y dejar pasajeros. Raúl iba en la parte trasera del autobús y yo adelante. Desde la ventana veíamos la hermosa transición de paisajes en nuestro trayecto desde el mar hacia montañas cafés erosionadas por el viento. La tierra tomaba en ciertos puntos tonalidades rojizas, como los suelos que se ven en la zona purépecha del estado de Michoacán. De pronto, un retén militar -como los que hay en México- interrumpió el sueño idílico. Me vino esa sensación que nos viene a todos cuando vemos militares que nos van a registrar. Una de culpabilidad sin haber hecho absolutamente nada. Quien inventó el dicho de “quien nada debe, nada teme” claramente no trataba muy seguido con militares.
Un soldado se subió al camión y pidió nuestros documentos. Me lanzó una mirada e inmediatamente lo supe. Tenía que bajar. No son frecuentes los visitantes extranjeros que visitan la región. Desde finales de la década de los setenta, la resistencia kurda combate al gobierno a través de la guerrilla del PKK. Dêrsim es una de sus zonas de acción preferidas pues cuenta con una sólida base social. La gente del PKK durante décadas se consideró comunista, pero ahora siguen los ideales de algo que llaman confederalismo democrático: una alternativa política contraria al capitalismo hermanada con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en México y otros movimientos más alrededor del mundo.

Cuatro oficiales me rodearon y me interrogaron. Un quinto se llevó consigo mi pasaporte detrás de una improvisada oficina hecha con bloques de madera. Supongo que investigaban mis antecedentes, no me dejaron ver nada. En el interrogatorio me preguntaron mi destino y yo presté especial atención en utilizar los nombres en turco. Dije Tunceli, no Dêrsim. Cualquier desliz podía ser fatal. Desde que se proclamó la República de Turquía, miles de aldeas, pueblos y ciudades con nombres en árabe, kurdo, armenio y otras lenguas más, fueron renombrados con nombres turcos para desaparecer cualquier evidencia de que otros pueblos habitaron alguna vez en Anatolia. Los militares hicieron una marca en mi pasaporte, pero afortunadamente me dejaron ir. Muchos extranjeros no han contado con la misma suerte y ahora cumplen condenas en la cárcel, acusados de terrorismo. Ya en el camión varios de los pasajeros me dieron palmadas en la espalda y me preguntaron que de dónde era. Habían apostado entre ellos que era sirio o afgano por mi barba pelirroja, pero no… para su sorpresa resulté ser mexicano. A partir de ahí todo fueron risas y sonrisas.
Nos bajamos en la autopista unos cuantos kilómetros antes de llegar a la ciudad, en un lugar llamado Göktepe (en turco “gök” es cielo y “tepe” colina). Había una gasolinera, unos cuantos caseríos, un pequeño local para tomar çay y al fondo las aguas del Munzur. No había pasado ni un minuto cuando ya estábamos charlando con un señor con nuestras bebidas calientes. Nos invitaba a visitar en su camioneta los Gözeler, donde brotan las primeras aguas del Munzur, pero por el momento no teníamos tiempo. Debíamos comunicarnos con S., nuestro huésped, quien estaba de visita familiar en uno de los pueblitos perdidos entre las montañas. Tras esperar cerca de una hora subimos por un camino de terracería en su carro. Atravesamos unos cuantos caseríos dispersos entre el campo, cuando de la nada nos encontramos con un automóvil calcinado a un lado del camino. El carro había pertenecido al gobernador de la provincia afiliado al AKP, el partido del todopoderoso presidente Recep Tayyip Erdoğan, abierto enemigo de los kurdos. Nadie se había molestado en apartar el vehículo del campo. Los grises metales expuestos funcionaban como un poderoso símbolo. Era un recordatorio para este y todos los gobernantes de la zona que osaran traicionar a su gente colaborando con el enemigo que desde hace casi cien años los pretende exterminar. Minutos más tarde llegamos a otro caserío cuyo antiguo nombre armenio ha quedado en el olvido, mientras que el nombre oficial en turco no vale la pena pronunciar. En cada una de esas casas vivían los tíos y primos de S. con sus animales. Desde su casa de dos pisos se veía hacia abajo la silueta del río donde se lanzaron ochenta años antes Besê y Zarîfe para evitar ser capturadas por el enemigo. Antes, ahí había un frondoso bosque, pero el Estado se encargó de quemarlo para combatir a la guerrilla. Las partes que no han sido quemadas todavía son atacadas por una plaga de mariposa inducida en la región que se come las hojas de los árboles. Ese mismo día fuimos con S., su hermano y sus primos a la ciudad. En el auto todo era alegría, con música kurda a todo volumen y actitud festiva. Paramos a refrescarnos en una especie de pozo, decorado con un par de velas blancas, donde brotaba el agua. Estaba a la sombra de Duzgin Baba, una montaña sagrada en toda la provincia. Más adelante cruzamos el milenario pueblo de Mazgirt (Mêzgir). Finalmente, seguimos el río y en no más de una hora llegamos a Dêrsim.

Dêrsim es una pequeña localidad de poco más de 30 mil habitantes rodeada por montañas. En la cima de cada una de ellas hay una estación militar desde donde el Estado tiene una visión completa de todo lo que sucede en la urbe. Sus tres accesos están bloqueados por retenes con enormes muros de hormigón escalonados. Nadie entra ni sale de Dêrsim sin que los militares lo sepan. En el retén vieron mi pasaporte, anotaron algo en su libreta y nos dejaron pasar. Unos cuantos metros después de atravesarlo apareció un camellón con decenas de postes de luz decorados con banderitas turcas que no cesaron hasta llegar al centro de la ciudad. Esporádicamente, en los costados, había mensajes escritos por los militares congratulándose a sí mismos por su labor civilizatoria en la región. Dêrsim, como Palestina, es un territorio ocupado. Pasamos el día ahí, cerca del río. Tomamos çay y comimos gözleme, una especie de quesadillas (naturalmente con queso) hechas por una mujer circasiana en su comal. Por la noche bebimos litros y litros de cerveza mientras platicábamos con los primos a la orilla del Munzur. Ni para ellos ni para nosotros esta experiencia era algo cotidiano. Teníamos mucho de qué hablar y mucho aire fresco que respirar.
Ese día, antes de partir, los familiares de S. nos previnieron de no regresar muy de noche pues es muy peligroso andar con militares rondando por ahí. Los registros y abusos son muy frecuentes. Mientras íbamos por la carretera de regreso al pueblo noté que en la cima de las montañas más altas había una serie de luces con patrones geométricos muy claros. Una incluso parecía una especie de nave espacial. Todas eran estaciones de vigilancia. Resulta que los militares tienen visión panorámica no solo de la ciudad, sino de toda la provincia. Después de pasar el carro calcinado paramos en un terreno a expulsar los litros de cerveza que habíamos ingerido. S. dejó su cerveza sobre el auto y aproveché para preguntarle si los militares podían vernos desde sus fortalezas. Asintió con la cabeza. Me explicó que muy probablemente nos estaban viendo orinar y que, de considerarnos sospechosos de algo, no dudarían en disparar. Después de todo, Turquía es el segundo ejército más poderoso de la OTAN, solo superado por el ejército norteamericano. Tienen los medios, la tecnología y la gente para matar.
Al día siguiente, un tanto disminuidos por el envenenamiento del día anterior, Raúl y yo nos alistamos para el sacrificio de un cordero. Un evento muy especial que congregó a gran parte de la familia de S. en la casa de uno de los abuelos, en algún lugar entre las montañas. Dentro de la estructura social tradicional kurda, los adultos mayores ocupan un lugar muy importante. Por más que los tiempos hayan cambiado se percibía en el ambiente el aura de respeto hacia el anfitrión. Llegamos tarde al sacrificio (nuestra culpa), pero vimos cómo las mujeres limpiaban la carne del animal y extraían su grasa. Todo era utilizado. Nos sentamos a observar a la sombra de un árbol. Atrasito había un montículo donde se alzaba una tumba y más atrás un camino de tierra que conducía a un lago inmerso en un abundante bosque. Devoramos la deliciosa carne y platicamos. Más tarde fuimos a dar un paseo.

Pasamos la tumba y después de unos diez minutos llegamos al lago. “Ellos nos ven, pero nosotros no los vemos”, dijo alguien mientras señalaba hacia los árboles refiriéndose a los guerrilleros. Jugueteamos un poco con el agua y con sanguijuelas multicolores que fueron elogiadas por sus propiedades medicinales. Había flores de todo tipo. Si existe el paraíso estoy convencido que ha de ser parecido a ese lugar. De regreso volvimos a pasar la tumba. Según la inscripción era de una mujer muerta en 1934. El abuelo no nos quiso acompañar. No quería tener nada que ver con los guerrilleros.
En la década de los años noventa, tras décadas de ofensivas militares en el Kurdistán que cobraron la vida de miles de personas, el conflicto armado entre el Estado y la guerrilla llegó a su punto más álgido. Cientos de aldeas fueron arrasadas, miles fueron encarcelados y otros tantos ejecutados. Muchos jóvenes kurdos, hartos de décadas de humillaciones y malos tratos, decidieron unirse a la guerrilla. Uno de estos jóvenes era el hijo del abuelo de S., quien no tardó en morir a manos del ejército.
El abuelo entendía la realidad de otra manera: para él, ellos no eran kurdos sino alevíes, y tanto el ejército como la guerrilla eran responsables de la muerte de su hijo. De pronto comenzó una álgida discusión familiar en la cual quedamos envueltos. Cada una de las personas ahí reunidas nos explicaba lo que para ellos significaba ser un kurdo, ser un aleví, ser un comunista. Pese a que nadie concordaba con el abuelo, este nunca abandonó su lugar al centro mientras los demás lo rodeamos, sea en el suelo, sea de pie, sea en bancos aledaños. En algún punto entre los dimes y diretes el abuelo permaneció en silencio con la cabeza gacha viendo hacia la nada. A unos cuantos metros, desde su montículo, la tumba nos observaba y escuchaba la conversación, haciéndonos sentir su presencia. Las primas y los sobrinos tomaban turnos para explicarnos que el hijo estaba enterrado en aquella tumba. Sin embargo, su nombre no estaba inscrito en ella, yo me imagino que por cuestiones de seguridad. Poco a poco, la discusión se fue diluyendo y nos acercamos a uno de los arroyos que atravesaban el paisaje a comer sandía enfriada por sus aguas.
Nuestro recorrido por Dêrsim concluyó con una visita a los Gözeler. Sin exagerar puedo asegurar que nunca he estado en un lugar más bello que este. El agua brota de todas partes entre cuevas desperdigadas por el paisaje, formando en su camino hacia el cauce principal pequeñas albercas de agua gélida. La gente se congrega ahí para bañarse y dejar velas, collares e imágenes religiosas en las cuevas sagradas. Por la temperatura del agua, es difícil mantener los pies ahí más de cinco segundos seguidos, pero es cristalina, pura como solo es el agua de montaña. No me sorprende que para los alevíes este sea un lugar de peregrinación para purificar el alma. Tristemente río abajo, el agua es capturada en decenas de presas que han inundado pueblos enteros, algunos de ellos milenarios, como el de Hasankeyf. Como con los topónimos, la intención de sumergir pueblos es borrar cualquier vestigio no túrquico en Anatolia. Camino de regreso, pasamos por Ovacık (Pulur), un pueblo donde por unos años gobernó el partido comunista. En ese periodo, se incentivó la agricultura comunal y el transporte público gratuito. La pequeña experiencia de Ovacık es solo una muestra de la inclinación política de la mayor parte de la gente de Dêrsim.

A la mañana siguiente platicamos un rato con la abuela de S. Ella era sorda, pero de algún modo logramos entendernos. Dimos una vuelta alrededor del caserío y nos encontramos con cascadas y fósiles de otros tiempos geológicos, cuando estas montañas estaban sumergidas bajo el mar. Un águila planeaba sobre el paisaje, un jabalí se escondía entre la maleza y a lo lejos se escuchaba el ruido de las vacas que pastaban libres por el campo (tan libres que una de ellas se le perdió a un tío). Nos despedimos de todos y nos dirigimos hacia el Éufrates. Tras franquear una de las tradicionales revisiones militares que registraban atentamente mis movimientos, paramos en Pertek (Pertag), una pequeña ciudad a las orillas del Éufrates. Pertek fue durante siglos una zona mayoritariamente armenia hasta que el genocidio obligó a la gente a irse. Décadas después, los lagos artificiales de las presas sobre el Éufrates inundaron el pueblo antiguo y la ciudad entera tuvo que moverse un poco más arriba. Los bloques de las dos mezquitas del siglo XVI que hay en la localidad fueron numerados, desmantelados, trasladados y vueltos a apilar en el mismo orden que el original. Al día de hoy, en medio del río sobresale una isla donde está el viejo castillo medieval que nos da una idea sobre la localización del asentamiento original.
Raúl y yo nos acercamos al muelle que daba al ferry que cruza el lago Kebán. Compartimos un último çay con S. y nos despedimos con un fuerte abrazo. Desde entonces no hemos vuelto a encontrarnos. Después de media hora estábamos del otro lado del río, camino a Elazığ (otra ciudad con el nombre turquificado) preparándonos para una nueva aventura.
FUENTE: Sebastián Estremo / Letras Fría