
La llamaban Baqiya, que en árabe significa “la que permanece”. Se movía en las más altas esferas de Estado Islámico (ISIS, Daesh), sirviendo el té de Abu Bakr al-Baghdadi, aguzando el oído mientras el ex “califa” y sus principales comandantes planeaban atentados, jugando con sus hijos y acompañando a su esposa principal, “Um Khaled”. Fue esclavizada por el lugarteniente de mayor confianza de Baghdadi, Abu Muhammad al-Adnani. El sirio de Idlib era el principal estratega y portavoz oficial de Estado Islámico, un bruto en la habitación como en el campo de batalla. Le gustaba matar y criaba caballos árabes. Luego, inesperadamente, se enamoró.
Su verdadero nombre es Sipan, en honor a una montaña de su Sinjar (Shengal) natal, en el norte de Irak. La conocimos una mañana reciente en una pequeña ciudad del suroeste de Alemania, hogar del homónimo perro guardián, el rottweiler, y de una creciente población de refugiados. Su sonrisa era serena, sus ojos amables y tristes a la vez. “Bienvenidos”, dijo, guiando a una reportera y a un traductor de árabe al primer piso de una modesta casa cercana al cementerio local. En la puerta del apartamento que comparte con tres hermanos, dos hermanas y un conejito como mascota, había un montón de zapatos amontonados.
Sipan Ajo salió hace seis meses de siete años de cautiverio en Siria. Es de Kocho, el pueblo cubierto de barro de la región de Sinjar, de población mayoritaria yezidí, que los yihadistas asediaron en agosto de 2014, acorralando a cientos de hombres, disparándoles y arrojándolos a grandes agujeros. Las mujeres que se consideraban más allá de la edad fértil también llenaron esos pozos, en un ejercicio espantoso que se repitió en todo Sinjar. Las mujeres y niñas más jóvenes fueron llevadas en manada a Mosul y Siria para ser comercializadas como esclavas sexuales o “sabayas”.
Nadia Murad, laureada con el Premio Nobel y también originaria de Kocho, ha sido una de las primeras mujeres en denunciar los horrores sufridos por esta minoría religiosa cada vez más reducida, brutalmente perseguida durante siglos y vilipendiada como adoradora del diablo.
Se cree que la orgía de violaciones y derramamiento de sangre se cobró al menos 10.000 vidas yezidíes, y está oficialmente reconocida como genocidio por las Naciones Unidas y otros numerosos organismos internacionales. La búsqueda de sus restos continúa mientras el gobierno iraquí sigue exhumando decenas de fosas comunes en Sinjar. Esta semana se ha llevado a cabo otra exhumación de siete fosas comunes en el pueblo de Hardan.
En una entrevista realizada en noviembre en Erbil, capital de la región autónoma del Kurdistán iraquí, Hazim Tahseen Bek, el “mir” o príncipe de los yezidíes, dijo que hasta ahora se habían rescatado a 3.550 yezidíes, pero que seguían desaparecidas otras 1.293 mujeres y 1.470 hombres. “Seguimos confiando en las redes de contrabandistas para traer a nuestras chicas de vuelta a casa, pero cada año que pasa nuestras esperanzas se desvanecen”, dijo Bek.
Sin embargo, Sipan resucitó. Su familia había cavado una tumba simbólica para ella junto a la de su padre y su hermano mayor, ambos asesinados en la masacre de Kocho, creyendo que Sipan había muerto en un ataque aéreo de la Coalición, en 2017, contra un edificio en Raqqa, la antigua capital del Estado Islámico. Estuvo a punto de hacerlo, en uno de sus varios roces con la muerte.

“Sipan fue retenida por los más altos dirigentes del Estado Islámico. Demostró un enorme valor y consiguió sobrevivir. Su historia no se parece a ninguna otra que haya escuchado, pero es totalmente cierta”, me dijo Bek. “Debes contarla”. Le prometí que lo haría.
Tres meses más tarde, Sipan se sentó con tranquila dignidad en el sofá del salón, con las manos bien cruzadas sobre el regazo, y describió por primera vez su calvario con todo detalle a una periodista. No hay rastro de autocompasión. Se niega a ser una víctima. “Quiero ser la voz de todas las niñas y mujeres que compartieron mi destino, su embajadora”, dice.
Los primeros días reflejan los truculentos relatos de sus compañeros supervivientes: cuando la metieron en una escuela de Kocho y la despojaron de todos sus objetos de valor, cuando vio impotente cómo se llevaban a los hombres en camionetas manchadas de tierra, y cuando la separaron de su madre y sus hermanos y la trasladaron con otras mujeres y niñas más jóvenes a un corral de retención en Raqqa. Su destino, sin embargo, dio un giro inusual cuando Adnani, el segundo al mando del difunto líder del ISIS, Baghdadi, hizo su entrada, flanqueado por sus guardias argelinos.
Adnani, que entonces tenía 38 años, era barbudo, barrigón y de estatura media. Llevaba una túnica oscura y pantalones a juego, y la cabeza envuelta en un keffiyeh a cuadros blancos y negros. Se quitó las gafas de sol e inspeccionó a las chicas que se veían obligadas a colocarse en filas. Vio inmediatamente a Sipan, que estaba encogida en el suelo. La levantó por el pelo cuando se negó a levantarse y la empujó a un rincón.
Escogió a otras tres chicas, un par de hermanas de la ciudad de Sinjar y otra de la ciudad siria de Al Qahtaniyah, y las llevó a su casa en el barrio de Al Doubad, en una calle conocida localmente como “Avenida de los Ladrones”. Sipan, que entonces tenía 15 años, era la más joven.
“Era una gran villa con dos pisos, una piscina y un jardín. Nos llevó al segundo piso y nos encerró en una habitación. Las ventanas estaban selladas y cerradas. Estábamos en estado de shock. No podíamos comer. Estábamos aterrorizadas, preguntándonos qué había pasado con nuestras familias. No dijimos nada. Sólo llorábamos todo el tiempo”, recuerda Sipan. “Pero no nos tocó”.
Al tercer día las llevaron a la ciudad de al-Bab, cerca de la frontera turca, donde vivía la esposa de Adnani con sus dos hijos, su madre y su hermano.
“Era alta y blanca, tenía unos 20 años y se llamaba Betul. Nos decía que la llamáramos ‘mi señora’ y que ‘bajáramos la cabeza y dijéramos que sí cuando nos pidiera algo’. Nos obligaba a hacer todas las tareas de la casa y nos daba de comer las sobras. Eran muy ricos. Nos trataba como esclavas. Cuando llegaba Adnani nos encerraba en una habitación. Quería mantenernos fuera de su vista. Su madre nos trataba mejor. Cuando nos veía llorar, venía a abrazarnos y nos decía: ‘Sé que esto está mal. Podéis llamarme tía’”.
El objetivo de la estancia era convertir a las niñas al islam. El hermano de Betul, Abu Mujahid, era un jeque muy conocido en la zona. Les enseñó a leer y recitar el Corán y sobre la vida del profeta Mahoma. “No creo en ninguna religión después de lo que me pasó”, dice Sipan.
Un mes más tarde, seguro de su conversión, Adnani las llevó de vuelta a la villa de Raqqa. Era tarde en la noche. Se acurrucaron en su habitación temiendo lo peor. Subió las escaleras y gritó: “¿Por qué dormís en la habitación?”. Sahira, la mayor con 24 años, respondió: “Esto es mejor para nosotras. Esto es lo que queremos”. Dos horas más tarde regresó, arrastrando a Sahira y cerrando la puerta al resto. “Al cabo de media hora oímos sus gritos. Estuvimos temblando de terror hasta que nos quedamos dormidas”, relata Sipan. “Volvió a las cinco de la mañana y dijo: ‘Bajad, vamos a rezar’. Cuando bajamos, Sahira estaba en una situación horrible. La había violado. Había un colchón en el suelo y por lo que vimos en él supimos lo que había pasado. Empecé a gritar. Salió de la ducha y dirigió las oraciones de la mañana”.
La noche siguiente vino a por Khaleda, la chica de Al Qahtaniya. La noche siguiente violó a la hermana de Sahira, Jihan. A partir de entonces, Adnani aparecía alrededor de la medianoche, con su chaleco táctico y su cinturón suicida, para llevarse a una chica. “Volvían como cadáveres. Nunca dijeron nada”. Nunca preguntó por Sipan. “Empezaba a esperar que no me tocara”.
Había pasado un mes cuando una mañana Adnani mandó a las chicas a repartirse entre sus guardias, pero no a Sipan. Su corazón se congeló. Pensó en tirarse por la ventana, pero la casa estaba rodeada por sus hombres. “Esa noche vino y me llevó abajo. Le di patadas y le arañé la cara, tratando de alejarle. Me ató las muñecas a los pies del sofá y empezó a golpearme mientras me tapaba la boca con el codo. Me desmayé. No me di cuenta de nada hasta que salió el sol. Empecé a gritar. Me mantuvo atada al sofá y me violó una y otra vez antes y después de las oraciones”. La rutina de pesadilla continuó durante meses en la habitación de arriba. “Me obligaba a tomar pastillas para no tener un bebé”, cuenta Sipan.
Sipan no tardó en darse cuenta de que Adnani, oriundo de la provincia siria de Idlib, era un hombre poderoso que podía “utilizar como arma para mi huida”. Los altos operativos de ISIS que frecuentaban la villa lo llamaban “la catapulta del Estado Islámico”. “Era educado y parecía saber muchas cosas. Escribió libros, entre ellos ‘La cadena de oro en el funcionamiento del corazón’. Estos libros se recitaban en la radio del Estado Islámico”, dice.
Como jefe de operaciones exteriores de ISIS -se refería al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, como “la mula de los judíos”-, Adnani supervisó una amplia red de operativos que llevaron a cabo atentados terroristas en París, Bruselas y Dhaka (Bangladesh). Estados Unidos ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por la cabeza del sirio.

En una grabación de voz de septiembre de 2014, publicada por el grupo mediático Furqan de ISIS, se le escucha decir: “Poned todo vuestro empeño en matar a cualquier estadounidense o francés o a cualquiera de sus aliados. Si no podéis utilizar un artefacto explosivo improvisado o un arma, entonces aisladlo y aplastadlo con una piedra, o matadlo con un cuchillo, o lanzadlo por un acantilado o atropelladlo con un coche. Si no podéis hacer eso, entonces quemad su casa o su coche, o su tienda o su granja. Si no podéis hacerlo, escupidle a la cara. Y si no lo hacéis, entonces revisad bien vuestra fe”.
Sipan fingió sumisión para ganarse su confianza. Un par de meses después de su esclavitud, se le permitió moverse libremente por la casa. Empezó a cocinar y a limpiar para Adnani, incluso en su despacho, donde él escribía en su ordenador portátil y firmaba varios papeles. Le enseñó a cocinar arroz mandi, una comida yemení preparada con carne y especias.
Ya no se permitió a los guardias entrar en la casa.
¿Podía hacer alguna llamada telefónica? No, Adnani no llevaba teléfono móvil.
Adnani comenzó a conversar con ella. “Me regaló perfumes, ropa de dormir y joyas falsas. Me prohibió llevar vestidos largos y atarme el pelo. Dijo que me cortaría la mano si desobedecía”.
“También empezó a respetarme. A decir ‘por favor’ cuando pedía algo”. Su plan estaba funcionando. Adnani se estaba enamorando.
Le contó su vida personal, cómo estudió el islam antes de trasladarse a Irak en 2000 para unirse a “la yihad”. Su verdadero nombre era Taha. “Siempre me decía: ‘Eres una fuente de consuelo cuando hablo contigo’. No sabía que estaba planeando mi venganza”.
Pronto permitieron a Sipan entrar en su despacho para servir té y dulces a sus invitados. Al-Baghdadi y una mujer que Sipan describió como su “esposa más importante”, llamada Um Khaled, o madre de Khaled, visitaban la villa cada pocas semanas. Baghdadi vestía de civil bajo un manto negro ribeteado en oro. “Quería parecer un hombre religioso”. Llevaba turbante y un bastón.
Varios peces gordos de ISIS, entre ellos el comandante checheno Abu Omar al-Shishani, también asistían a estas reuniones en las que se planeaban nuevos ataques.
Adnani comenzó a llevar a Sipan con él en sus excursiones. Le gustaba tenerla a su lado en todo momento. Iban a diferentes campamentos militares, incluidos los dirigidos por mujeres. “Quería que fuera fuerte como ellas. Creía que podría convertirme en una buena líder del Estado Islámico”. Le enseñó a usar un arma y la llevó a las orillas del río Éufrates para practicar tiro. De vez en cuando, iban a una granja a las afueras de la ciudad donde guardaba sus corceles árabes.
En el exterior, Sipan tenía que cubrirse por completo con un manto negro, una cubierta para la cabeza y otra para la cara: la abaya, el hiyab y el niqab. Entrecerrando los ojos a través de sus rendijas, empezó a acumular lo que esperaba que fuera una información valiosa. Tenía que anotarlo todo. Robó un cuaderno y un bolígrafo de su despacho, y luego le pidió a Adnani un oso de peluche, diciendo: “Echo de menos mis juguetes”. Él se lo ofreció.
Comenzó a llenar el cuaderno con descripciones de las personas que veía, de lo que decían y de los lugares secretos a los que la llevaba Adnani. ¿Y sus propios sentimientos? “También los escribí”, dice Sipan.
Utilizó el oso para ocultar el cuaderno. Le cortó el lomo, le quitó parte del relleno para hacer espacio y lo volvió a coser. “Esperaba sacarlo para que el mundo lo leyera”, explica Sipan. “Aunque muriera”. A caballo entre su empeño por recordar y un poderoso impulso por olvidar, su sentido del tiempo se ha vuelto borroso y tiene dificultades para recordar fechas precisas.
La rareza de la nueva vida de Sipan no parece tener límites. Adnani la llevó a ver cómo quemaban vivo al piloto de la Real Fuerza Aérea Jordana Muath al-Kaseasbeh, que cayó cautivo de los yihadistas a finales de 2014. Fue la única mujer presente en el espectáculo. “Había visto cabezas decapitadas, cadáveres, pero ese día entré en un mundo nuevo”, recuerda.
Los yihadistas publicaron el 3 de febrero un vídeo de 20 minutos de su ejecución en el desierto, cerca de Raqqa, provocando una protesta mundial. Muestra a un militante en traje de combate, con el rostro oculto por una máscara, sosteniendo una antorcha sobre la línea empapada de queroseno que conduce a la jaula donde el piloto de 22 años está retenido. Sipan dice que ese hombre era Adnani. Era como si tratara de impresionarla. “Quiero que la familia del piloto lo sepa. Se merecen la verdad”, dice.
Adnani traficaba con niñas yezidíes, algunas de tan solo nueve años. Las llevaba a la villa en tandas y las retenía allí durante dos días como máximo. No las tocaba. Un hombre llamado Abu Omar al-Urduni se las compraba a Adnani y se las llevaba para venderlas en Turquía, Líbano y los países del Golfo. A Sipan se le prohibía hablar con las niñas y se le obligaba a bañarlas y vestirlas con ropa nueva. Adnani le preguntaba si conocía a alguna de ellas. Se le rompió el corazón, pero tuvo que seguir con su plan.
A medida que aumentaba su repulsión, también lo hacía la obsesión de Adnani por ella. Accedió a sus peticiones de ver a su familia. “No tenía ni idea de lo que les había pasado”. Adnani consiguió que Majdal, uno de sus hermanos menores que entonces tenía 11 años, fuera entrenado a la fuerza como “cachorro del califato”, y su madre y su hermano menor Nechirvan, que entonces tenía cinco años, se quedaran con Sipan durante una semana. Se enteró de que su madre y Nechirvan estaban retenidos en otro centro de detención en Tal Afar (Irak) “como moneda de cambio” para el intercambio de prisioneros. La esposa de su hermano asesinado, que estaba embarazada en ese momento, había sido esclavizada con sus dos hijos. Se desconoce su paradero.
“Mi madre no pudo soportarlo. Le dio un ataque al corazón después de ver a Sipan. La llevaron al hospital”, recuerda Majdal. Esa fue la última vez que Sipan la vio en carne y hueso.
El enamoramiento de Adnani no pasó desapercibido para los bagdadíes. “Empezó a tratarme casi como a una esposa. Les pidió que fueran respetuosos conmigo y lo fueron”. Su “principal” esposa, Um Khaled, la llevaba a reuniones de mujeres en Raqqa, donde se intercambiaban consejos sobre cómo torturar a las sabayas desobedientes. Sipan no era aceptada como su igual, pero tampoco era tratada como una sabaya. Su estatus era único.
Adnani comenzó a llevar a Sipan a la villa de Baghdadi en Mosul. “Fuimos allí al menos cuatro veces”. No estaba obligada a llevar el niqab en su presencia.
Atraído por su magnetismo natural, Baghdadi no tardó en entablar conversación con ella.

“Le pregunté por qué mataba a nuestros hermanos y padres, y por qué violaba a las niñas y separaba a las madres de sus hijos. Empezó a explicarme sobre los siglos pasados y cómo los musulmanes solían matar a los infieles y capturar a las mujeres”.
“Le pregunté: ‘¿Somos infieles?’ Me dijo: ‘Sí’. Le respondí: ‘¿Cómo somos infieles si adoramos a Dios?’. Me dijo que todas las religiones son falsas excepto el islam”.
“Hablamos durante horas y pensó que me había convencido. Al final, me dijo: ‘Eres una chica fuerte y audaz que nos beneficiará mucho’, y luego me dijo: ‘A partir de ahora te llamarás Baqiya’”.
Era un juego de palabras con el lema del Estado Islámico “Baqiya wa tatamaddad”, que en árabe significa “permanecer y expandirse”. No por mucho tiempo.
En 2015, el “Califato” empezaba a reducirse a medida que la Coalición liderada por Estados Unidos lanzaba una lluvia de bombas y sus aliados kurdo-sirios combatían a los yihadistas sobre el terreno. En agosto de 2016, los medios de comunicación occidentales informaron de que Adnani había muerto con su guardaespaldas en un ataque aéreo de la Coalición cerca de al-Bab. Se describió como un gran golpe. El mundo de Sipan se derrumbó de nuevo.
Los Baghdadi la llevaron de vuelta a la villa de Mosul. “Adnani me había confiado a ellos, así que se sentían responsables de mí”. La vida no era tan desagradable. Liberada de Adnani, Sipan pasaba largas horas con su hijo Khaled y su hija Wafaa, jugando al fútbol en el jardín como lo hacía antes en Kocho con otros niños del pueblo. “Me encanta Cristiano Ronaldo”, dice del delantero del Manchester United, iluminando su rostro por primera vez. Wafaa y ella tenían la misma edad, Khaled un año más. Le contó a Sipan cómo su padre violaba a las niñas yezidíes que llevaban a su casa mientras su madre miraba. “Wafaa era buena”, recuerda Sipan.
Sin embargo, nunca olvidó que “vivía con gente que mataba a otra gente”.
La casa era “como una fortaleza” y Baghdadi tenía una biblioteca llena de libros. Uno de sus hermanos menores, cuyo nombre real no recuerda –“sólo su cara”- vivía con la familia. Era alto, delgado, tenía la piel más oscura que Baghdadi y la barba gris. Los niños le llamaban “Ammu”, tío en árabe. Un día se marchó a Turquía con Nusayba, la hija de tres meses de Baghdadi. Tenía un agujero en el corazón e iba a ser tratada allí. No volvieron.
Tres semanas después la familia desapareció, dejándola encerrada en el sótano. Los ataques de la Coalición se intensificaban y Baghdadi tenía que moverse. Sipan se dio cuenta de que su situación estaba cambiando y rápidamente. Regresaron un día después. Su situación dio un giro brusco hacia lo peor. Um Khaled la sorprendió mientras escribía en el diario. “¿Qué es eso?”, le preguntó. Um Khaled se lo arrancó de las manos y empezó a leerlo. Su rostro se ensombreció.
Sipan fue empujada al sótano, donde Baghdadi comenzó a golpearla, pinchando su carne con una porra electrónica mientras la interrogaba sobre con quién había compartido sus secretos. La tortura se prolongó durante semanas. “Esperaba algo peor que la muerte”.
Baghdadi intentó violarla mientras la alta y corpulenta Um Khaled ayudaba a inmovilizarla. Pero su trabajo fue interrumpido por una ola de ataques aéreos de la Coalición. Sipan estaba fuera de peligro.
Entonces, ¿por qué no la habían matado? Quizás fue por deferencia a la memoria de Adnani. Ella era su “wassiya”, su propiedad, y había sido legada a ellos. Pero entonces, ¿por qué Baghdadi trataría de violarla? Sean cuales sean las razones, Sipan estaba enferma y débil y las fuerzas de la Coalición se estaban acercando. En octubre de 2016 decidieron deshacerse de ella y la enviaron a la familia de un militante de bajo nivel de ISIS en Raqqa.
Estaba casado, tenía dos hijos y vivía en un pequeño apartamento. Sipan había desarrollado anemia y problemas ginecológicos crónicos debido a las relaciones sexuales coercitivas. Su esposa la llevaba al hospital para recibir tratamiento. Esas eran las únicas veces que Sipan podía salir. “La mujer era amable conmigo”. Sipan estaba confundida y deprimida. No recuerda sus nombres. ¿Qué sentido tenía? Lo había perdido todo. “El cuaderno era mi carta ganadora”, dice. En enero, el militante le presentó una opción, diciendo: “Ya no es apropiado que sigas con nosotros de esta manera”. Tendría que convertirse en su sabaya o ser casada. “¿Y si vuelvo con mi familia?”, le preguntó. “Ahora eres musulmana. Si vuelves serás una kuffar e irás al infierno”, respondió él, utilizando el término islámico para “infiel”. Sipan se la jugó y eligió el matrimonio.
En enero de 2017 fue entregada a Abu Azam Lubnani, un combatiente libanés de ISIS de 22 años y estrecho colaborador del guardaespaldas personal de Adnani, que fue asesinado junto a su anterior verdugo. “Me entregaron a él gratis. Estaba destrozada, pero sabía que para mí ahora esa era la realidad y que debía aceptarla”.
Lubnani se casó con ella en una ceremonia islámica. No tenía otras esposas ni sabayas. “Era alto, musculoso y tenía el pelo largo y rubio sucio. Me trataba con amabilidad, volviendo a casa todas las noches”.
Preguntó por su familia. Lubnani localizó a Majdal en un campamento militar de Al Rai y lo llevó a su apartamento para una visita de tres días. “Podemos decir que Lubnani la quería. La trataba bien”, recuerda Majdal. Pero Sipan estaba pálida y apática. “Si vuelves a ver a nuestra familia, diles que he muerto. Diles que me hagan una tumba”, dijo Sipan. Majdal se negó.
Aproximadamente dos meses después, Majdal consiguió escapar, dirigiéndose a Dohuk, en el Kurdistán iraquí, donde decenas de miles de yezidíes vivían en campos de desplazados. Su historia aparece en un libro sobre el genocidio yezidí escrito por la periodista holandesa Brenda Stoter Boscolo, titulado “El pueblo olvidado”. Majdal aparece en su portada.
En su interrogatorio por funcionarios de seguridad kurdos iraquíes, Majdal describió dónde vivía su hermana. Los funcionarios de la Coalición estaban en la habitación, dijo. “Sacaron un mapa y me pidieron que describiera su paradero exacto”. Majdal lo hizo.
Poco después, los aviones de guerra de la Coalición atacaron el edificio. “Ahora me doy cuenta de que no estaban interesados en rescatar a mi hermana. Querían atrapar a Lubnani”, dijo Majdal. Pero Lubnani no estaba en casa. El edificio se derrumbó en un montón de escombros con Sipan enterrada debajo.
Los equipos de rescate la dieron por muerta y arrojaron su cuerpo sobre una pila de cadáveres. Una vez más, el destino intervino cuando la enfermera que ayudaba a enterrar a los muertos se dio cuenta de que Sipan estaba inconsciente pero seguía respirando. La llevó rápidamente a un hospital. Tenía un enorme corte en el vientre y estaba empapada de sangre.
Sipan pasó tres meses en el hospital, entrando y saliendo de la conciencia. La enfermera había convertido en su misión asegurar su supervivencia. “Nunca se apartó de mi lado. No paraba de preguntarme quién era. Yo no decía nada. Esperaba recuperarme y huir”. Pero su herida se infectó. Estaba débil y mareada, “incapaz incluso de beber un vaso de agua por mi cuenta”. Escapar no era una opción.
Mientras tanto, la enfermera había estado haciendo averiguaciones. Lubnani se presentó un día junto a su cama y su corazón se hundió. Poco después la llevó a su nuevo alojamiento. Pero la campaña de la Coalición para retomar Raqqa había comenzado en serio. Era el momento de salir.
Durante aproximadamente un año, se trasladaron de un piso franco a otro, empezando por al-Bukamal, en la frontera iraquí, pasando por Hajin, Al-Hasakah y, finalmente, Deir Ezzor. Sipan no se había recuperado del todo y sufría constantes dolores mientras cargaba con más de una maleta. Estaba esperando un hijo. Él había querido un bebé. Ella no. “Deseé morir después de escuchar esto porque no quería tener un hijo que llevara el nombre de un padre terrorista”.
A los siete meses de embarazo, su lesión se agravó y la llevaron a un hospital cercano con una identidad falsa para practicarle una cesárea de urgencia. Era un niño. “Lo llamé Khalil”, dice, perdiendo la compostura por primera vez.
Lubnani estaba exultante. Decidió que era hora de volver a casa, al Líbano, para criar a su hijo. Se puso de acuerdo con un contrabandista y partieron en un coche. Con el contrabandista al volante, se dirigieron a través del desierto sirio, en dirección suroeste, hacia la frontera libanesa. Utilizaron una pista de tierra que el contrabandista les aseguró que era segura. Otro coche que transportaba militantes del ISIS había tomado el mismo camino el día anterior y había llegado intacto al Líbano.
Lubnani se sentó delante con el contrabandista. Sipan estaba sentada en la parte trasera con Khalil, de tres meses, en brazos. Se había quedado dormida cuando “de repente hubo una fuerte explosión y el coche voló literalmente por los aires”. Habían chocado con una mina terrestre. Las llamas saltaron de la parte delantera del coche. Un fragmento de metal había atravesado la espalda del niño. Sangraba pero estaba vivo. Sipan tenía cortes en las manos y en la cara. Tiró del bebé hacia su pecho y se bajó. El contrabandista colgaba por el lateral del coche, con las tripas desparramadas, sin una de sus piernas y con la otra atascada dentro del coche. Lubnani estaba malherido pero intentaba sacar al contrabandista. “El contrabandista apenas estaba vivo. Se notaba que estaba sufriendo”. Lubnani se quitó el chaleco táctico y el cinturón suicida y se sentó en el suelo, con las piernas estiradas ante él, aturdido. “Me senté a su lado durante una hora sopesando qué hacer”. Con el bebé apoyado en su cadera izquierda, se levantó, alcanzó el arma de Lubnani, le apuntó a la espalda y apretó el gatillo. Murió al instante. A continuación disparó al contrabandista en un acto de piedad y tiró el arma, envolvió al bebé en su abaya y comenzó a caminar.
No siente ningún remordimiento. Lubnani “era un hombre malvado, al servicio de un Estado que asesinaba a personas inocentes. Me mostró vídeos en los que aparecía alineando a los prisioneros en el suelo y disparándoles por la espalda y gritando ‘Allahu Akbar’. Estaba muy orgulloso de ello. Si no los hubiera matado, nunca sería libre. Era mi última oportunidad”.

Sipan no tenía ni idea de dónde estaba mientras vagaba sin rumbo por el desierto con la esperanza de encontrar refugio. Abrazó al bebé contra su pecho. El bebé sangraba cada vez más. Pronto dejó de sentir su pulso. “Me decía a mí misma: ‘Se va a poner bien. Se va a poner bien’”. A medida que se acercaba la noche, el cuerpo del niño se puso rígido y se enfrió. “Le di una palmada en las mejillas, tratando de devolverle la vida”, dice Sipan. Las lágrimas comienzan a rodar por sus mejillas por primera vez. Las aparta con los dedos, hace una breve pausa y continúa la narración, o lo intenta. “Cavé un agujero y enterré a mi bebé en el desierto”, dice. Las lágrimas vuelven a brotar. Decidimos hacer una pausa.
Sipan siguió caminando por el desierto, totalmente entumecida, y vio lo que parecía un granero abandonado. “Llegué allí y me desmayé”. La despertó un chorro de agua en la cara. Un beduino de unos sesenta años la miraba. “Despierta, hija mía”, le dijo. Llevó a Sipan a su tienda, que compartía con su mujer y sus dos hijas. Era pastor. La llevaron a un hospital de Daraa, la ciudad del suroeste que ahora vuelve a estar bajo el control del régimen y donde comenzó el levantamiento en 2011. “Debía ser octubre”, dice.
Durante casi dos años, Sipan vivió con los beduinos, ayudándoles a cuidar de sus ovejas y a cultivar algunas verduras en la badiya, o desierto sirio. La rutina la tranquilizó y empezó a recuperar fuerzas. Una vez que estuvo segura de que no estaban vinculados al Estado Islámico, les contó su historia. El granjero, sin embargo, se negó a dejarla usar su teléfono. Le preocupaba que las autoridades pudieran vigilarla y que se metiera en problemas, o que la familia de ella lo acusara de haberla secuestrado. Sin embargo, le pagó por su trabajo y, en julio de 2021 Sipan había ahorrado suficiente dinero para comprar su propio teléfono móvil, un Samsung J1 de segunda mano.
Creó una cuenta de Facebook con una identidad masculina falsa, “Osama”, y comenzó a buscar cuentas yezidíes. Encontró a Talal Yezidí y decidió ponerse en contacto con él para preguntarle si conocía a alguno de sus hermanos. Le dio el número de Majdal. Envió un mensaje de WhatsApp a Majdal, preguntándole: “¿Dónde está tu hermana Sipan?”. Majdal respondió: “Está muerta. Murió hace cuatro años”.
Sipan volvió a enviarle un mensaje. “¿Estás seguro de que está muerta?”. Él respondió que sí. La familia se había enterado del ataque aéreo de la Coalición contra el edificio en el que vivía con Lubnani en Raqqa y supuso que estaba muerta. “¿Y si te proporciono información sobre tu hermana, qué me darás?”, preguntó ella. “Todo lo que quieras”, respondió él. Esta vez le llamó con el vídeo encendido. “Al principio no me reconoció. Se quedó de piedra”, cuenta Sipan.
Pronto la milagrosa noticia llegó a sus cinco hermanas y otros tres hermanos supervivientes, así como a su madre, que se sorprendió al saber que seguía viva. El dinero cambió de manos, se encontró un contrabandista y los beduinos llevaron a Sipan a Damasco, donde el contrabandista la recogió y la llevó de vuelta a través del desierto hasta Al-Hasakah, que estaba bajo el control de las Fuerzas Democráticas Sirias respaldadas por Estados Unidos. Allí la confiaron a una organización yezidí que se ocupaba de estos casos, le dieron ropa nueva y la llevaron a la frontera una semana después. Tras varios intentos -los guardias fronterizos la rechazaban por no tener papeles-, consiguió cruzar con la ayuda del mujtar de Kocho, Naif Jasso, que pidió clemencia. Dos de sus hermanos estaban allí para recibirla. Es la única fecha que recuerda con claridad: 2 de agosto de 2021, “el día en que me liberé”.
Los hermanos se dirigieron a Dohuk, donde fue interrogada, al igual que Majdal, por funcionarios de seguridad kurdos iraquíes, con estadounidenses en la sala. “Me mostraron un álbum lleno de fotos de líderes del Estado Islámico y me preguntaron: ‘¿Reconoces a alguno?’”. Una de las fotos que reconoció fue la de Abu Ibrahim al-Qurayshi, el iraquí que se convirtió en líder de ISIS en 2019 tras la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi. Ambos hombres murieron en operaciones militares estadounidenses cerca de la frontera con Turquía en Siria. Ella había visto a Qurayshi en una casa de seguridad en al-Bukamal y le escuchó decir que iría a Idlib. “Se lo dije a los estadounidenses. Pero no me preguntaron demasiados detalles”, cuenta.
Sipan también reconoció una foto de la primera esposa de Baghdadi, Asma Fawzi Muhammad Al-Qubaysi, que fue capturada por Turquía en la provincia fronteriza de Hatay, en 2018. “Sí, esa es Um Khaled”, dijo cuando se le mostró una foto de la cara de la mujer aparecida en una noticia de su detención.
Sipan regresó a un mundo diferente. La mayoría de los suyos vivían en campos de desplazados miserables y superpoblados. Su madre, que fue liberada junto con su hermano menor, Nechirvan, en un intercambio de prisioneros, había sido aceptada junto con otro hermano y sus dos hermanas solteras por el Estado alemán de Baden-Wurtemberg, como parte de un programa lanzado en 2015 para reasentar a los refugiados yezidíes más vulnerables y traumatizados. Llegaron a Rottweil.
Su hermano y sus otras dos hermanas estaban casados y no habían sido cautivos de ISIS, por lo que no cumplían los requisitos. Y Majdal no había escapado a tiempo. Sipan se instaló con ellos en el campamento del Kurdistán iraquí.
Los primeros días fueron duros. “Algunos se burlaban de mí y me intimidaban, diciendo que me había quedado siete años en Siria porque ‘estaba de acuerdo con ellos’”.
El 15 de agosto, Sipan hizo su primera visita a Kocho para visitar la tumba simbólica que su familia había erigido para ella. “Cuando vi la tumba, fue un gran shock. Por un momento pensé que estaba realmente muerta. Fue entonces cuando empecé a revivir de verdad. Me dio el valor para seguir adelante”.
Sipan empezó a asistir a sesiones en un grupo de apoyo para supervivientes yezidíes. “Me gustaba pasar tiempo con ellos porque me entendían”, dice. “No me sentía juzgada”. Aprendió a coser y a hacer pasteles y fue de excursión. El proceso de curación acababa de empezar cuando, en noviembre, llegaron noticias de Alemania de que su madre estaba gravemente enferma. Supo que su familia le ocultaba la verdad: su madre había muerto. Sipan estaba desolada. Necesitaba ver a su madre antes de que la enterraran, una última vez. Corrió al consulado alemán en Erbil para solicitar un visado, pero los guardias de seguridad se lo negaron.
Siempre ingeniosa, Sipan grabó un vídeo en el exterior del edificio del consulado pidiendo ayuda. El vídeo se hizo viral. Ella y Majdal obtuvieron el visado y llegaron a tiempo para el funeral de su madre el 17 de noviembre. Ahora están en Rottweil esperando que se tramiten sus solicitudes de asilo.
Sipan sigue teniendo pesadillas. “Veo a hombres violándome y aquella noche en la escuela de Kocho. También veo a mi bebé”, dice en voz baja. ¿Tiene fotos de él? No.
Jan Kizilhan, psicólogo de etnia yezidí, ayudó a seleccionar a unas 1.100 mujeres y niños yezidíes para el plan de reasentamiento de Bad Wurttemburg. Dice que examinó personalmente a unas 1.403 mujeres esclavizadas por los yihadistas en 2015 y fue el primero en describir la situación de su pueblo como un genocidio.

Kizilhan es actualmente decano del Instituto de Psicoterapia y Psicotraumatología de la Universidad de Duhok, del que fue pionero. También es director del Instituto de Ciencias de la Salud Transcultural de la Universidad Estatal de Baden-Württemberg.
“Cuando creías que ya lo habías oído todo, como la ejecución de sus maridos, padres y hermanos delante de sus ojos, la venta en mercados de esclavos y las violaciones masivas, la tortura y el hambre, llegan mujeres y niños que cuentan cosas aún peores”, afirma a Al-Monitor en una entrevista en Stuttgart.
Las mujeres tienen recuerdos, pesadillas y “experimentan una profunda vergüenza y sentimientos de humillación y de haber sido abandonadas por el mundo”, dice Kizilhan. También recuerdan las historias de sus antepasados, que fueron masacrados en los 74 genocidios anteriores llevados a cabo contra los yezidíes en los últimos 800 años. La buena noticia es que su rehabilitación en Alemania, que ya alberga a más de 200.000 yezidíes, ha tenido mucho éxito. “Más de 40 mujeres jóvenes se han casado y han tenido hijos. Hasta ahora no ha habido ni un solo caso de suicidio”, señala Kizilhan, mientras que en los campos se han registrado y siguen produciéndose numerosos suicidios.
Sipan parece haberse adaptado bien a su nueva vida con sus hermanos. “Ahora soy su madre”.
Quiere retomar sus estudios. “Era la mejor estudiante de mi clase”. Y no tiene intención de borrar el pasado. Está escribiendo unas memorias y espera que se publiquen “para inspirar a otras mujeres y niñas”.
Sipan no idealiza su vida anterior en Kocho. “La vida era difícil. Éramos pobres y nos discriminaban. Nuestros vecinos musulmanes nos traicionaron. Los peshmerga nos abandonaron. Mi vida es mejor aquí”, dice.
A pesar de su valentía, está claro que Sipan sigue sufriendo y llorando la pérdida de su hijo. Nos muestra un cuaderno lleno de sus dibujos. Uno de ellos es el de una niña con el pelo largo. Su rostro es asimétrico. Una mitad es feliz, la otra triste.
FUENTE: Amberin Zaman / Al-Monitor / Traducción: Rojava Azadi Madrid

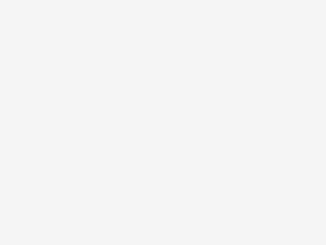
Be the first to comment